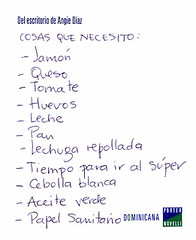Pura, Lourdes y Yolanda, en orden cronológico. La primera era Pura, siempre, abuela Pura, la vieja, la mujer más fuerte y apasionada de la historia. Mi hermana María Teresa debió odiarme muchas veces por ser su cómplice, cada viernes en la noche, por ejemplo. Llegaba la hora de irse a casa, y yo quería quedarme con la abuela, armaba tremendo alboroto, y nadie me negaba ese momento, porque todos sabían que hablábamos el mismo idioma. Y allí iba María Teresa bajando hacia el portón de madera maciza, mirándome como si me quisiera romper la lengua otra vez, y yo, tranquila, aferrada a la mano de Pura en el pié de la escalera, me aseguraba de que se fueran todos, para tenerla solo para mi. La abuela me regalaba sus historias, una y otra vez, de cómo el abuelo se enamoró de ella en un festival de las uvas hacía más tiempo del que yo podía manejar, recién llegada, coronada, paseaba por Villa Duarte con su belleza como pasaporte. Y dicen todos que era hermosa, tanto que aquel Gallego que le triplicaba la edad se quedó sin respiración, como la dejaba sin respiración a ella cuando la intentaba besar, sentados en un banco frente al río Ozama. Abuela Pura hablaba y yo callaba, me cantaba las cancionas menos apropiadas para una niña de 6 años, unas historias trágicas de amor de hermanos que terminaban siempre en sangre o de mujeres envejecidas a destiempo por la pérdida de siete hijos en la guerra. Ella era una gran máquina de repartir abrazos, besos e historias, maravillosamente básica, con ella las noches no terminaban nunca, y los días comenzaban temprano, con pan de agua fresco untado de mantequilla Sosúa y un tazón de chocolate Sobrino humeante y cremoso. Después del desayuno siempre me llevaba con ella al mercado a comprar las verduras, sólo había que cruzar la Santomé, para llegar al mercado modelo, y allí empezaba la fiesta de colores y olores, -¿Pura, de quién es esa?- le gritaban las marchantas, y ella siempre respondía lo mismo, -esta es la rubia de Yolanda-, al llegar a la casa de nuevo, abuela Pura me hacía parte del secreto mejor guardado, codidiciado por todos los nietos, me llevaba con ella a la azotea de la casa, a echarle agua a sus amadas plantas, un espacio que Tía Lourdes había arreglado para ella como un patio español, lo rodeó con paredes escalonadas de hierro negro, con tarros de barro colgados sin orden particular, era un patio gigantesco, recorrerlo me tomaba muchas horas. Cuando finalmente lograba llegar al muro que delimitaba la azotea, empezaba mi lucha, tratando de subirme al muro para poder ver hacia afuera, con mucho esfuerzo, me empinaba para sacar la cabeza y ver la Santomé desde arriba, qué desorden de amigas marchantas y peladores de pollo tan bién orquestrado, yo me quedaba sumida en el abismal espacio entre la azotea y la talbia, y entonces oía la voz de mi abuela, en la distancia, gritando mi nombre, que yo escuchaba muy quedito. En ese momento había que bajar, cerrábamos bién la reja que mantenía a los niños lejos de las delicadas plantas, y volvíamos a sentarnos en la galería a cantar y a contar.
Tuvimos que dejar la casa de la Santomé con esperanzas de respirar mejor en otro lugar, y respiramos lejos de allí por muchos años. Volví casi dos décadas después, a buscar unos trastes viejos que quedaban guardados en la habitación de almacenaje. Entré como quien entra a una iglesia abandonada, tropezándome con mis recuerdos, ahora apreciaba cosas que cuando niña no eran tan importantes para mí, como los mosaicos que formaban hermosas figuras orgánicas y que cubrían toda la casa. Me entretuve un rato y curioseando encontré la escalera que llevaba a la azotea, subí, y como Alfonsina frente al mar, embrujada, crucé hasta el muro, que ahora me llegaba a la cintura, me asomé a ver el abismo, era una simple tercera planta, los olores y el ruido eran los mismos. Escuché la voz de mi abuela quedita a lo lejos otra vez, y me volteé a buscarla. La pared donde empezaba el patio y terminaba mi niñez, estaba a solo tres metros.